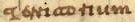Arija

Con sus playas naturales de fina arena en la orilla sur del embalse del Ebro, este pueblo que hoy en día es un pueblo de veraneo y un importante destino turístico, mantiene vivos en el aspecto decadente de algunos de sus paseos y viejos edificios arruinados los recuerdos de los gloriosos tiempos ya pasados en que fuera un enclave industrial de primera magnitud, cuando todavía no existía el embalse y cuando la arena ya estaba allí, pero todavía no había playas.
El siglo XX fue un siglo de grandes esperanzas, de inusitada prosperidad, pero también de postración y decadencia para el que fuera antaño un pequeño enclave rural perteneciente al Alfoz de Santa Gadea. En una zona de montaña y clima frío, en la comarca de Campoo, a los pies de los Montes de Somo, en donde el río Ebro da sus primeros pasos hacia el lejano Mediterráneo, en la llanura de La Vilga, la pequeña población de Arija vivió durante siglos una historia muy parecida a la de los pueblos vecinos. Pueblos en los que su escasa población vivió durante siglos del producto obtenido en sus campos y sobre todo de la ganadería para la que cuenta con abundantes pastizales.
La Cristalería Española
La existencia en su término de arenas silíceas de excelente calidad atrajo a comienzos del siglo XX a una importante compañía francesa dedicada a la fabricación de vidrio. El año 1905 quedó constituida la empresa Cristalería Española y comenzó un período de gran auge económico. Arija se convirtió en un importante centro industrial, en pocos años nacieron nuevas barriadas de viviendas para los obreros y grandes zonas residenciales con elegantes chalets destinados a los directivos de la empresa. Se creó un nuevo núcleo urbano con todos los servicios necesarios y en 1928 Arija se segregó del Ayuntamiento de Alfoz de Santa Gadea para constituir el suyo propio.
El embalse del Ebro
Con el fin de regular el caudal del Ebro se proyectó la construcción de un gran embalse en su cabecera. En los años 40 del siglo XX, la construcción de este gran embalse, una de las masas de agua artificiales más grandes de España, acabó con la prosperidad de Arija. Las canteras de arena quedaron inundadas y la fábrica de vidrio cerró sus puertas en el año 1950 trasladando su actividad productiva y gran parte de sus trabajadores a Avilés. De esta manera se abría una nueva época para Arija.
El embalse, auténtico mar interior de agua dulce, ha favorecido una fecunda vegetación subacuática y constituye un paraíso ornitológico en el que numerosas especies de aves, especialmente acuáticas, utilizan sus aguas y humedales como zonas de cría y de invernada. En el entorno del embalse se da la mayor concentración de cigüeña blanca de todo el norte peninsular. Esto ha supuesto su inclusión en el Catálogo de Zonas Húmedas de Interés Especial de Castilla y León y de la Red Natura 2000, además de estar declarado como Reserva Nacional de Aves Acuáticas, Espacio LIC (Lugar de Importancia Comunitaria) y zona ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves).
Las aguas del embalse sirven también como escenario para la práctica de deportes acuáticos convirtiendo a la anteriormente industriosa Arija en un importante centro turístico y un enclave privilegiado para el disfrute y la conservación del medio natural que cuenta con un observatorio de aves y zonas de baño con playas de fina arena.
Un pueblo dividido por el embalse y por la historia
El conjunto urbano de Arija se encuentra dividido en dos barrios, el de Arriba o Antiguo y el de Abajo llamado Barrio de Vilga. Los separa una cola del embalse y la historia reciente. El barrio antiguo fue el núcleo de población de Arija durante siglos y el barrio de Vilga surgió a comienzos del siglo XX en torno a las instalaciones de la Cristalería Española.
El palacio de los obispos y el Colegio Argüeso
El antiguo pueblo de Arija, lo que hoy es el barrio de Arriba, en el que se agrupan varias casas de estilo montañés, conserva aún características tradicionales de los pueblos de la comarca. En él se encuentra la Casa Consistorial que ocupa un palacio blasonado del siglo XIX que fue mandado construir en buena sillería por los hermanos Francisco y Manuel Gómez-Salazar, originarios de Arija, que fueron obispos de León y de Burgos respectivamente.
Aquí se encuentran también las ruinas del que fuera el “Colegio-Preceptoría Argüeso”, llamado así en honor de su fundador, León Argüeso, hijo de Arija, que fundó este colegio en 1891. Se trata de un edificio, hoy en avanzado estado de ruina, de buena construcción de sillería en un estilo historicista, característico de la época en que fue levantado. En este colegio se prepararon en latín y en otras materias muchos niños de los alrededores antes de pasar al seminario de Burgos.
A orillas del embalse la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción se salvó de sus aguas por pocos metros. Esta iglesia reconocible por la elegante torre campanario que se levanta a sus pies, fue muy reformada en el siglo XIX, pero conserva la bóveda de crucería original de estilo gótico.
El barrio de Vilga
Este barrio, que surgió a comienzos del siglo XX como consecuencia de la instalación de la fábrica de Cristalería Española, es un barrio moderno en el que el abandono tras el cierre de la fábrica de vidrio dejó huellas difíciles de borrar que le dan un aire decadente. Todavía perduran en distinto estado de conservación las pequeñas casas destinadas a los obreros construidas según los modelos de las llamadas “casas baratas”, y algunas de las elegantes mansiones ajardinadas de estilo historicista destinadas al personal directivo.
En este barrio se encuentra la estación del ferrocarril Bilbao-La Robla que fue un elemento de gran importancia mientras funcionó la fábrica de vidrio y que aún hoy es utilizado por la empresa de extracción de arenas que mantiene vivo el carácter industrial de Arija.
La existencia de playas de arena a orillas del embalse y la práctica de deportes acuáticos han favorecido la construcción de nuevas viviendas con carácter de residencia veraniega, así como la instalación de un camping y otros servicios relacionados con el turismo y con el ocio.
Bibliografía:
CANO GORDO, Mariano, Las Merindades de Burgos, Valladolid, 2004.
DEL RIVERO, Enrique, Rincones singulares de Burgos. El sur de las Merindades, Burgos, 1998.